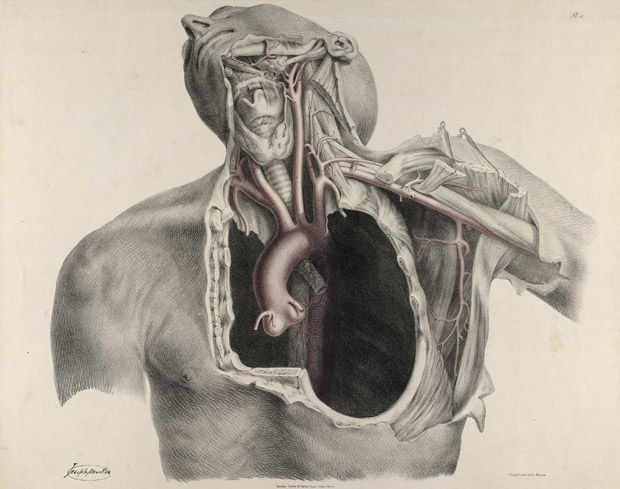
Rafael Antúnez
La sirvienta lo condujo a través de un largo pasillo hasta una espaciosa sala adornada con grandes floreros que animaban las paredes pintadas de blanco y los amplios y mullidos sillones de clara madera tallada. Laura era mucho más rica de lo que él pensaba, lo cual lo hizo sentirse aún más incómodo, pues dudaba si había hecho una buena elección con su saco a cuadros y su corbata tejida. En esa casa y bajo la clara luz de la tarde, que en ese recito parecía detenerse como agua en un remanso, se hacía más evidente su triste aspecto de bibliotecario.
-La señorita va a tardar un poco en bajar, ¿gusta tomar algo?
-Tráenos un whisky, Carmela, el mío doble.
La voz de un viejo alto y fuerte que caminaba lentamente, apoyando su voluminosa humanidad en un bastón de ébano, lo hizo pegar un brinco. Arturo se puso de pie y le tendió la mano, al tiempo que se presentaba.
-Arturo Lazo a sus órdenes, señor. Voy a salir con Laura a cenar, ya le habrá comentado.
-A mí no me comenta nada. Soy el abuelo de Laura.
-Mucho gusto señor Escamilla.
-Coronel Escamilla replicó el viejo.
-Perdón, no sabía que usted era militar.
-Usted, jovencito no es buen observador, en Corea no hubiera durado ni una hora.
-¿Usted peleó en Corea?
-¿Lo duda?
-No, no, sólo preguntaba.
-Tres años en ese maldito infierno. El viejo dejó caer lentamente su humanidad en uno de los sillones al tiempo que le indicaba con un gesto a Arturo que hiciera lo propio. Esos malditos amarillos eran una pesadilla -al oír llegar a la sirvienta con los vasos, el viejo guardó silencio y esperó a que ésta les sirviera. Cuando estaba por retirarse, la detuvo y le pidió que le bajara su pipa.
-Pero si usted la tiene, ahí, en su bata.
El viejo hurgó en sus bolsillos y, sorprendido de hallarla ahí, le hizo señas a la muchacha para que se retirase.
-¿Y usted a qué se dedica? -antes de que Arturo pudiera responder, el viejo siguió con su soliloquio sobre Corea- Esta pierna casi la pierdo en un arrozal. Los malditos amarillos nos ametrallaban por tres francos y la única ruta de escape que teníamos era salir corriendo por un campo minado. No sabe usted lo que vi. Hombres llorando como niños, zurrándose en los pantalones por temor a reventar si pisaban una granada. Y los amarillos atrás de nosotros disparando sin cesar. No lo pensé dos veces, eché a correr por el campo. Si lograba cruzarlo, mis compañeros sólo debían de preocuparse por seguir mis pasos. Corrí como un maldito loco. A mis espaldas oía los gritos y las explosiones. No me detuve ni un segundo.
Arturo lo escuchaba boquiabierto, no sabía si el viejo estaba loco o si decía la verdad. En su rojo rostro, más parecido al de un obispo que al de un militar, sobresalían, entre un mar de arrugas, unos ojos vivos como los de una ardilla en los que había un brillo extraño que le brindaba un aire de solemne vehemencia.
-No todos mis compañeros lograron pasar, muchos corrieron por su cuenta y otros más cayeron en manos de los amarillos. Son unos seres increíbles. Nadie pensaría que puedan ser tan fuertes, tan feroces, tan crueles. Yo hubiera preferido arrastrar el trasero por una calzada empedrada con minas, que caer en sus manos. ¿Sabe lo primero que hacían a un soldado que caía en su poder? ¡Lo ultrajaban los muy hijos de puta! Le quitaban su hombría. Yo hubiera preferido que me soltaran un kilo de ladillas en la retaguardia, antes de caer en sus manos. ¡Carmela! Tráenos whisky ¡Carmela! ¿Qué coños hará esta muchacha? ¡Carmela!
La sirvienta entró y le dijo a Arturo que Laura bajaría en cualquier momento, tomó los vasos y volvió a servir. El viejo encendió la pipa y tal como había hecho la primera vez esperó a que la sirvienta se fuera para continuar.
-¿Sabe? Si todavía fuera posible comprar una negra, yo la compraría sin dudarlo. Esa es servidumbre, no estas pinches muchachas. Yo preferiría que me enterraran un estilete al rojo en el fondillo a depender de una de éstas. Cuando fui la primera vez al África, lo que más me llamó la atención fue el servicio tan eficaz que nos daban los negros.
-¿Usted estuvo en África?
-¿Acaso lo duda?
-Perdón, no quise ofenderlo. ¿Y qué fue usted a hacer?
-Pues lo que todo hombre de bien: fui a cazar leones. ¿A usted le gusta la cacería?
-No lo sé, supongo que no. En realidad nunca he cazado nada.
-Pues no sabe entonces lo que es la vida. Eso sólo puede saberlo gente como yo. Contraté un guía italiano. ¡Grave error! Esa gente se la vive parloteando. Para lo único que sirven es para hacer pastas y para cantar. Yo preferiría que mil coreanos me dieran por el culo a pasar otra noche en tierra de leones con un italiano. Salimos al caer la tarde y el maldito no hacía sino hablar y hablar de una alemana maravillosa que, según el muy perro, era capaz de matar de placer a un hombre. Como si esas pinches nazis fueran capaces de sentir placer. Es un pueblo que sólo sirve para hacer cervezas y matar judíos… ¡Carmela, Carmela! Pero ¿qué recabrón hará esta muchacha? ¡Carmela! el viejo gritaba y golpeaba el piso con su bastón. Finalmente, apareció la sirvienta y, sin prestar atención a los gritos del viejo, se dirigió a Arturo.
-Dice la señorita Laura que ya no tarda nada y que si trae usted coche.
Arturo le dijo que sí, que había dejado el auto en la entrada. Ella les sirvió de nueva cuenta y volvió a desaparecer. Arturo puso su vaso en la mesita de centro mientras el viejo apuraba el suyo. Volvió a encender la pipa y se secó con el dorso de la mano sus viejos y amarillentos bigotes. Su rostro había adquirido un tono aún más encendido que contrastaba con su pelo ceniciento y lacio. Ahora, bajo la luz cansada del atardecer, parecía más un actor retirado que un militar.
-¿De qué estábamos hablando?
-De África y del italiano.



